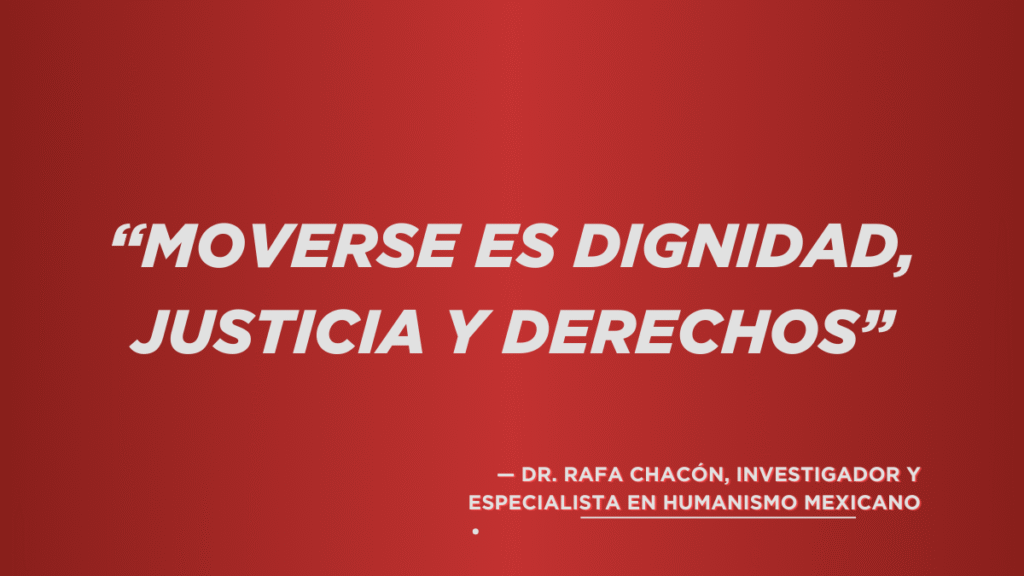

Cuando analizo el origen de la silla de ruedas, encuentro una historia profundamente humana y reveladora. La primera silla de ruedas autopropulsada fue creada en 1655 por Stephan Farffler, un relojero alemán parapléjico que, ante la dependencia impuesta por los dispositivos de su época, diseñó un mecanismo de tres ruedas con manivelas y engranajes que le permitió desplazarse por sí mismo. Su invención no surge del lujo ni de la comodidad, sino de una necesidad básica: ejercer su libertad de movimiento y participación social, en algo tan cotidiano y simbólico como asistir a la iglesia sin intermediarios.
Hablar de una silla de ruedas, desde mi experiencia y convicción, no es hablar de un objeto ni de un acto de buena voluntad. Es hablar de dignidad, autonomía y derechos humanos. Es hablar del derecho fundamental a moverse, a decidir, a participar y a vivir con plenitud. Desde el humanismo mexicano, la silla de ruedas representa mucho más que movilidad: representa inclusión real y justicia social puesta en práctica, sin discursos vacíos.
Este dato no es anecdótico; es político. Antes de Farffler, las sillas eran símbolos de asistencia pasiva, como la utilizada por Felipe II de España en el siglo XVI, que requería ayuda constante para cualquier desplazamiento. La diferencia es clara: una cosa es ser transportado, otra muy distinta es moverse por cuenta propia. Con el tiempo, la innovación tecnológica fue alineándose —aunque lentamente— con una visión más moderna de la dignidad humana. En el siglo XVIII, la silla “Bath” amplió su uso social; en el siglo XX, la silla plegable de acero permitió su producción masiva, y tras la Segunda Guerra Mundial, la silla eléctrica respondió a una deuda histórica del Estado con los veteranos discapacitados.
Esta evolución deja una enseñanza central: la silla de ruedas avanza cuando la sociedad entiende que la movilidad no es caridad, sino derecho.
Desde mi punto de vista, la movilidad es una de las fronteras más invisibles —y más injustas— de la desigualdad. Sin movilidad no hay acceso pleno a la educación, al empleo, a la salud ni al espacio público. Una persona que no cuenta con una silla de ruedas adecuada no solo enfrenta una barrera física; enfrenta una barrera social que limita su proyecto de vida. Por eso sostengo con claridad: el problema no es la discapacidad, el problema es la exclusión estructural.
Cuando hablo de sillas de ruedas, no hablo de asistencialismo. Hablo de igualdad de oportunidades. Una silla adecuada permite estudiar, trabajar, trasladarse, convivir y participar en la vida comunitaria. Permite pasar de la dependencia forzada a la autonomía real. Permite ejercer ciudadanía. Y eso, desde cualquier enfoque serio de política pública, es desarrollo humano.
El humanismo mexicano, que guía mi forma de entender la acción pública, pone a la persona en el centro. No como consigna, sino como principio operativo. Bajo esta visión, apoyar con dispositivos de movilidad no es propaganda ni favor político: es justicia social concreta. Es reconocer que el desarrollo de un país se mide por su capacidad para garantizar derechos a quienes históricamente han sido invisibilizados.
En este contexto, resultan fundamentales los programas de apoyos funcionales dirigidos a personas con discapacidad, donde sillas de ruedas, andaderas y otros dispositivos de movilidad son entregados directamente a la población que los necesita. Estas acciones no son improvisadas ni simbólicas; responden a una visión de Estado que entiende la inclusión como política pública. En el Estado de México, estas acciones se articulan principalmente a través del programa “Servir para el Bienestar”, impulsado por la Secretaría de Bienestar del Estado de México, bajo la conducción de la gobernadora.
Desde mi perspectiva, este tipo de programas representan el humanismo mexicano en su expresión más tangible. No se trata solo de entregar un apoyo; se trata de servir para que las personas recuperen movilidad, independencia y calidad de vida. La entrega directa de sillas de ruedas, andaderas y otros dispositivos reduce intermediarios, combate la desigualdad territorial y coloca el apoyo exactamente donde debe estar: en manos de quien lo necesita.
He visto y entendido que una silla de ruedas no solo transforma la vida de quien la recibe. Cambia la dinámica familiar, reduce cargas de cuidado, mejora la salud física y emocional y abre posibilidades económicas. Impacta en la comunidad y en el tejido social. Por eso estoy convencido de que estas acciones no deben verse como gasto, sino como inversión social de alto impacto, con beneficios claros, medibles y duraderos.
También tengo claro que no todos los dispositivos de movilidad son iguales, ni todas las necesidades son las mismas. El humanismo mexicano nos obliga a reconocer la diversidad dentro de la discapacidad. Una silla inadecuada puede generar dolor, lesiones o mayor dependencia. Una silla correcta, pensada para la persona, su edad, su condición y su entorno, puede marcar la diferencia entre el encierro y la participación plena. Por eso los programas públicos deben ser sensibles, técnicos y profundamente humanos.
Durante muchos años, el apoyo a personas con discapacidad se manejó bajo una lógica de caridad. Hoy esa lógica ya no es suficiente ni aceptable. La movilidad es un derecho, y como tal implica obligaciones claras del Estado. Garantizar el acceso oportuno y adecuado a sillas de ruedas, andaderas y otros dispositivos no es un favor: es parte del derecho a una vida digna, reconocido en marcos legales nacionales e internacionales.
Mirando hacia el futuro, estoy convencido de que la inclusión debe dejar de ser la excepción para convertirse en la norma. Un México verdaderamente humanista es aquel donde la accesibilidad, la movilidad y el diseño incluyente forman parte de la vida cotidiana, no solo de los programas sociales. La tecnología seguirá avanzando, pero el verdadero progreso estará en la voluntad política de ponerla al servicio de las personas.
Porque al final, una silla de ruedas no solo mueve cuerpos. Mueve historias, rompe barreras y redefine lo posible. Y desde el humanismo mexicano que defiendo, garantizar esa movilidad —a través de políticas públicas y programas como Servir para el Bienestar— no es un acto de buena voluntad: es una responsabilidad ética, social y política con el presente y con el futuro del país.
DR. RAFAEL CHACÓN VILLAGRÁN
INVESTIGADOR Y ESPECIALISTA
EN HUMANISMO MEXICANO
